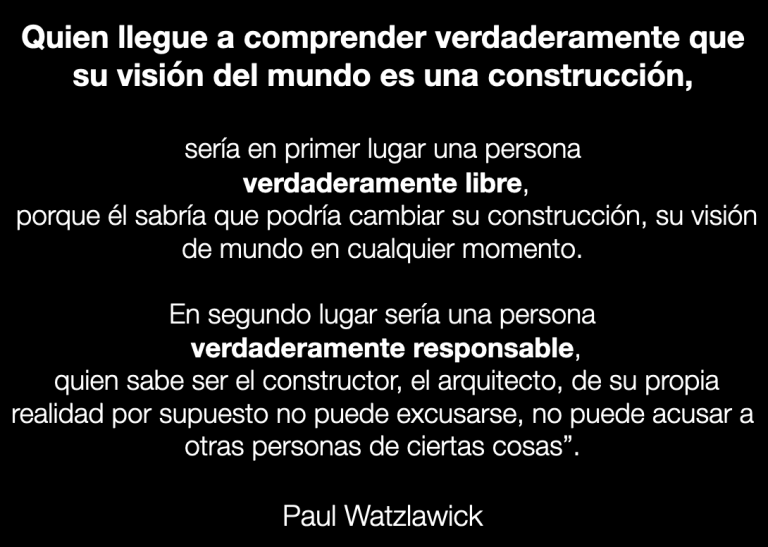Contrabando de patatas y palabras

Cada mañana un hombre cruzaba la frontera con un saco de patatas en el asiento del copiloto. En el control, el policía de aduanas lo miraba con esa mezcla de sospecha y rutina que da el oficio. Abría el saco, removía las patatas, comprobaba que no había nada extraño y lo dejaba marchar. Siempre el mismo ritual, hasta que un día el hombre dejó de pasar.
Años después, ya jubilado, el policía lo reconoció en un mercado y lo detuvo:
—Ahora que ya no me juego la placa, dime la verdad. Estoy seguro de que no traficabas solo patatas. ¿Qué me ocultabas?
El hombre sonrió con la calma de quienes saben que ya no pueden ser castigados y respondió:
—El coche.
Y es bien cierto que lo que buscamos no siempre es lo que importa. Nos entretenemos con el saco y las patatas —lo visible, lo que tranquiliza— mientras el verdadero objeto del contrabando pasa cada día delante de nosotros como si fuera invisible, aunque esté a la vista de todos.
A veces hablo demasiado, escucho poco e interpreto peor. Me aferro a la palabra dicha, al gesto puntual o a la frase desafortunada. Pero una conversación no se decide solo por lo que se dice, sino por lo que se da a entender y por todo aquello que la sostiene y que muchas veces no se nombra.
Cuando alguien me dice “no pasa nada”, puede querer decir que pasa todo. Cuando alguien me responde con una sonrisa rígida, la sonrisa es el saco de patatas, pero lo importante es la tensión que aprieta la mandíbula. Cuando en una reunión un compañero lanza un comentario neutro, pero todos notamos un peso en el ambiente, el comentario explícito es irrelevante; el mensaje importante es lo que se ha callado.
Aprender a ver lo implícito no es un lujo emocional. Es una competencia vital, la diferencia entre reaccionar a ciegas o relacionarnos con conciencia. Cuando entendemos el juego entre lo que se dice y lo que se quiere decir, las conversaciones dejan de ser un campo de minas y se convierten en un lugar donde se puede leer la verdad sin necesidad de confrontar a nadie.
Si no lo hacemos, la vida pasa por delante con la misma ironía que aquel coche, y nosotros seguimos removiendo patatas con aire de expertos, convencidos de que dominamos la situación mientras se nos escapa lo que realmente importa.
Las relaciones no se rompen por lo que se dice, sino por lo que no se ve. Y ese blindaje tiene un coste alto: malentendidos, silencios que pesan y distancias que después cuesta una eternidad reparar.
Ya lo dice el refrán, con la contundencia justa para cerrar esta reflexión:
“No hay peor ciego que el que no quiere ver.”